Panorama Económico Latinoamericano – Del 28 de mayo al 4 de junio de 2025
China y los países latinoamericanos realizarán 100 proyectos

Claudio della Croce
China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) acordaron una cartera conjunta de 100 proyectos a realizarse en los próximos tres años, informó el canciller de China, Wang Yi, quien explicó que la firma del plan incluye 20 iniciativas de China para fomentar el desarrollo de los países en América Latina en materia de medio ambiente, tecnología y energías limpias, entre otras.
El presidengte chino Xi Jinping anunció una línea de crédito de 60.000 millones de yuanes (aproximadamente 9.200 millones de dólares) para América Latina y el Caribe, con el objetivo de apoyar el desarrollo de la región.
Esta oferta es inferior a la que realizó el gigante asiático en 2015 cuando ofreció 20.000 millones de dólares en créditos, principalmente para facilitar la inversión de empresas chinas en proyectos de infraestructura en América Latina.
Estuvieron presentes los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente de Chile,Gabriel Boric, y los demás países latinoamericanos y caribeños enviaron a sus cancilleres.Y China le ha dado la máxima prioridad al Foro Celac-China: el presidente Xi Jinping inauguró la Reunión Ministerial y con antelación la cancillería china advirtió que ALC no es patio trasero de nadie y que ambas partes rechazan medidas unilaterales.
La cuarta Reunión Ministerial fue de particular relevancia en el contexto de las erráticas medidas de Trump aplicadas desde el 20 de enero: órdenes ejecutivas, amenazas, medidas y constantes contramedidas, así como un generalizado ambiente caótico y de incertidumbre global, pero en el que destacan China y América Latina y el Caribe. Xi Jinping hizo referencia a las tensiones comerciales con Estados Unidos, advirtiendo que las «conductas intimidatorias y prepotentes» solo conducen al aislamiento.
China es el principal socio comercial de Brasil, Perú y Chile y ha desplegado importantes inversiones en el marco del programa de la Franja y la Ruta, al que se sumaron dos tercios de los países latinoamericanos. El intercambio comercial entre China y la región superó el año pasado los 500.000 millones de dólares por primera vez, «40 veces más que al principio del siglo», celebró Xi.
No llamó la atención el desinterés de l gobierno libertario argentino. Su delegación estuvo encabezada por el vicecanciller Eduardo Bustamante. La ausencia del presidente Javier Milei y del canciller Gerardo Werthein fue notoria, especialmente considerando que Argentina no firmó el documento final del foro, que promovía el multilateralismo y la cooperación internacional.
El mandatario brasileño Lula da Silva hizo un llamado a repensar el orden internacional actual. “Hace años que el orden internacional demanda reformas profundas y en los últimos meses el mundo se volvió más imprevisible, más inestable y más fragmentado (…) China y Brasil están determinados a unirse contra el unilateralismo y el proteccionismo”, afirmó Lula. En tanto, Gabriel Boric, presidente de Chile, dio un discurso en el que manifestó su compromiso y conformidad por los acuerdos bilaterales con el gigante asiático.
«En Chile defendemos la autonomía estratégica de nuestro país. Y decimos que la soberanía radica no solo en el respeto a las fronteras materiales, sino a la decisión libre y soberana de poder decidir con quién y cuándo comerciar, porque el comercio es el encuentro entre pueblos y nosotros queremos encontrarnos con todos los pueblos, no tener que optar por uno u otro por imposición», sostuvo el mandatario chileno.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, por su parte, confirmó el anuncio que había hecho previamente sobre el ingreso de su país a la Ruta de la Seda. «Vamos a firmar la Ruta de la seda. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos e independientes. Y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo deben ser en condiciones de libertad e igualdad», sentenció.
En la inauguración, Xi Jinping anunció cinco programas, incluyendo una nueva línea de crédito por alrededor de 9 mil millones de dólares, inversiones en sectores tecnológicos y programas para permitir el masivo intercambio de cuadros de partidos políticos, formación para profesionales, profesores y estudiantes, así como diversos proyectos para promover el aprendizaje del chino en ALC.
El presidente de China ofreció una relación más estrecha y cooperativa con América Latina y el Caribe en tiempos de «confrontación geopolítica» y «proteccionismo», en un dardo dirigido a Estados Unidos. «Aunque China está lejos de la región de América Latina y el Caribe, las dos partes presentan una larga historia de amistad», afirmó en su discurso inaugural. «Enfrentada con la corriente de confrontación geopolítica y de bloques, el auge del unilateralismo y el proteccionismo, China desea juntar manos con América Latina», afirmó.
En la reunión, ambas regiones enfocan sus esfuerzos al futuro compartido, al beneficio mutuo para la inclusión, afirmó el funcionario, quien resaltó que Latinoamérica hace eco del plan de desarrollo, pese a las vicisitudes e intervenciones externas. La canciller de Colombia, Laura Sarabia, sostuvo que el plan implica “transformar palabras en acciones.“Colombia pondrá sus capacidades para llevar al siguiente nivel las relaciones entre China y América Latina; reafirmando muestra voluntad inquebrantable. Nos proyecta una nueva relación, reforzamos el mensaje del multilateralismo».
El canciller de Honduras, Enrique Reina, recalcó que China es un país amigo con el que se busca impulsar acciones en contra del cambio climático, energías limpias, nuevas tecnologías, educación e infraestructura.
El Foro China-CELAC de 2025 marcó un hito en las relaciones entre China y América Latina, consolidando la presencia del gigante asiático en la región y ofreciendo nuevas oportunidades de cooperación en diversos ámbitos.
*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
El legado de Ruy Mauro Marini
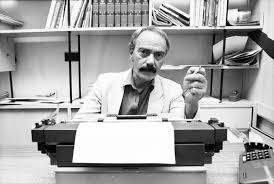
Emir Sader
Ruy Mauro Marini fue el intelectual marxista más importante de la segunda mitad del siglo pasado. Un pensador de la teoría de la dependencia que supo articular las relaciones externas con la estructura de clases interna de cada país. Pude vivir con él en Brasil, luego en Chile, en México y finalmente de nuevo en Brasil. Cuando murió, recogí los textos que estaban en su casa. Entre ellos se destaca el que llamó Memoria. Un texto de unas 80 páginas, acompañado de una larga bibliografía. Se trata de un escrito sobre su trayectoria profesional, pero estrechamente interconectado con la construcción de su teoría.
Nacido en Minas Gerais, Ruy Mauro pronto se trasladó a Río, donde inició su proceso de desarrollo intelectual, influenciado por sus maestros. Fue entonces cuando lo conocí, en Río, cuando participábamos de la misma organización, surgida de la fusión de un grupo de San Pablo, un sector del Partido Socialista, al que él pertenecía, y un grupo del Partido Laborista Brasileño de Minas Gerais. La organización surgida de esta fusión pronto sufrió los efectos del golpe militar de 1964, a partir de lo cual Ruy Mauro dividió su trayectoria en tres períodos de exilio, hasta su regreso a Brasil.
El primer exilio se produjo en México, donde se concentraría gran parte del exilio latinoamericano, al enlazarse los golpes militares en Brasil, Chile y Argentina. En este primer exilio, las reflexiones de Ruy Mauro se centraron en la interpretación de la naturaleza del golpe en Brasil. Su libro Subdesarrollo y Revolución recoge esos análisis.
Su segundo exilio tuvo lugar en Chile, cuando comenzó el gobierno de Salvador Allende. Instalado inicialmente en Concepción, al sur del país, pudo entrar en contacto con los sectores más radicales de la izquierda chilena, especialmente con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Este vínculo confirma una característica única de Ruy Mauro entre los intelectuales latinoamericanos: su articulación del trabajo teórico con el trabajo concreto de organizaciones de izquierda radical en el continente.
Cuando llegué a Chile y me alojé en su casa, pude conocer a los miembros de la Comisión Política del MIR, que se reunían allí. Como él mismo dice: «En un ambiente politizado como el de Concepción, se hace difícil distinguir qué era actividad académica y qué era actividad política». En Santiago trabajamos juntos en el CESO (Centro de Estudios Socioeconómicos) de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Allí estuvieron, entre otros, Marco Aurelio García y Marta Harnecker.
En el CESO organizamos un seminario de estudio sobre El Capital, que debía ser seguido por textos políticos de Marx, pero que fue interrumpido por el golpe militar. Ruy Mauro desarrolló reflexiones especialmente sobre las economías subdesarrolladas y dependientes de América latina. Su libro Dialéctica de la dependencia reúne las reflexiones más maduras sobre la conexión entre la dependencia externa y la generación de una burguesía dependiente e integrada a los intereses externos, contraria a la visión que situaba sus expectativas en una supuesta burguesía progresista.
«El subdesarrollo es la otra cara del desarrollo», según Ruy Mauro, quien analizó el modo en que América latina se ha integrado al mercado mundial. Las transferencias de valor no podrían verse simplemente como una anomalía o una molestia, sino como resultado de la dinámica del mercado internacional. A partir de esta visión, Ruy Mauro desarrolló su particular visión, basada en la abundancia de los recursos naturales y la sobreexplotación del trabajo. La industrialización latinoamericana estaría condicionada por las relaciones de producción internas y externas.
La intensificación de los conflictos en el proceso chileno llevó a Ruy Mauro a centrarse más en el trabajo político, que desarrollamos juntos en el MIR. Tras el golpe contra Salvador Allende, nos asilamos en la embajada de Panamá. Fuimos los dos primeros en salir del país, debido a las tareas que nos asignó el MIR, para dirigir el trabajo externo de la organización. Así llegó el tercer exilio de Ruy Mauro, de regreso a México.
Algunas de las líneas presentes en su libro Dialéctica de la dependencia se dirigen en tres direcciones distintas: el ciclo del capital en la economía dependiente, la transformación del plusvalor en ganancia y el subimperialismo. Respecto al ciclo del capital, Ruy Mauro retoma la relación circulación-producción-circulación, ahora aplicada a los cambios en la economía brasileña. Su objetivo es deshacer lo que él considera ciertos malentendidos que el concepto de subimperialismo había suscitado. Destaca su dimensión económica. Considera un error no haber abordado adecuadamente el carácter político del subimperialismo.
Al regresar a Brasil, Ruy Mauro formó parte del grupo de profesores elegidos por Darcy Ribeiro para la fundación de la Universidad de Brasilia. En esa ocasión volvió a centrarse en los análisis de Brasil, a partir de la observación de que la aceleración del proceso de concentración del ingreso, iniciado en la década de 1960, había perdido impulso a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, dando como resultado el auge de las luchas sociales en el país. Se produjo el fortalecimiento del bloque burgués, en la llamada Nueva República, la retracción de las inversiones productivas y las ofensivas lanzadas contra los trabajadores.
En la conclusión de su obra, Ruy Mauro afirma que la teoría de la dependencia contribuyó decisivamente a incentivar el estudio de América latina por parte de los propios latinoamericanos, rompiendo con la tradición colonialista que predominó en esta área hasta la década de 1950. Así, por primera vez, se invirtió el sentido de las relaciones de pensamiento entre la región y los grandes centros capitalistas. En lugar de ser receptora, América latina comenzó a influir fuertemente en las corrientes progresistas del pensamiento europeo y norteamericano.
La pobreza teórica de América latina en los años 80, según Ruy Mauro, es en gran medida resultado de la ruptura violenta que la ofensiva contra la teoría de la dependencia provocó y que preparó el terreno para la reintegración de la región al nuevo sistema mundial que se estaba creando, caracterizado por la afirmación hegemónica de los grandes centros capitalistas en todos los niveles.
Ecuador: comunidades a oscuras y enorme potencial en renovables
![]()
Gabriela Castillo
Silverio Shimpiu recuerda las noches de su infancia en la comunidad Juyukamentsa, ubicada en el cantón Taisha, en la provincia de Morona Santiago, en el este de Ecuador. La oscuridad se extendía sobre la selva como un manto impenetrable, apenas interrumpida por el titilar de las luciérnagas o la llama vacilante de una vela.
En su hogar, como en la mayoría de casas de la comunidad, el acceso a la electricidad era un sueño lejano. La falta de luz no solo dificultaba la vida diaria, sino que también se convertía en un peligro: las picaduras de serpientes eran comunes al caminar entre chozas y los niños estudiaban a duras penas con la débil luz de un candil.
Pero todo cambió con la llegada de un proyecto de energía renovable a la comunidad. A través de una alianza entre el gobierno local y una organización internacional, se instalaron paneles solares comunitarios con baterías de almacenamiento, capaces de abastecer a todas las familias con energía limpia y estable.
Shimpiu recuerda el día en que encendieron la primera bombilla en su hogar: sus hijos aplaudieron emocionados al ver su casa iluminada como nunca antes. Ahora, la luz permite que los niños estudien sin que les sorprenda la luz nocturna y que los adultos puedan organizar reuniones comunales sin depender de velas o lámparas de queroseno.
Ecuador tiene todo para impulsar el desarrollo de sus sectores rurales a través de energías renovables.
Con su vasta red hidrográfica, podría generar electricidad limpia y constante; su radiación solar en la Sierra y Amazonia permite el uso eficiente de paneles fotovoltaicos; el viento en las zonas altas es ideal para la energía eólica; y su actividad volcánica ofrece un potencial significativo para la geotermia.
Sin embargo, miles de comunidades rurales aún carecen de acceso confiable a electricidad, lo que limita su crecimiento económico y calidad de vida.
Alrededor de 6 % de la población rural no cuenta con acceso a la electricidad, según la investigación “Análisis de casos para el desarrollo de Electrificación Rural por medio del uso de Energías Renovables”, difundida en la Revista Científica Dominio de las Ciencias.
El país enfrenta cortes de luz frecuentes y costos energéticos elevados. Muchos agricultores, pequeños productores y comunidades indígenas siguen dependiendo de fuentes fósiles contaminantes y costosas, como generadores a diésel, o de leña, para cubrir sus necesidades básicas.
Los apagones registrados en Ecuador durante 2024 tuvieron significativas repercusiones económicas en los sectores urbanos, industriales y comerciales.
Según el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, las pérdidas económicas derivadas de estos cortes de energía oscilaron entre 1 % y 1,5 % del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a aproximadamente entre 1188 millones y 1782,6 millones dólares.
La Cámara de Comercio de Quito estimó que, en un período de dos meses de apagones, las pérdidas en industrias y comercios alcanzaron los 7500 millones de dólares.
También, la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de Industrias y Producción calcularon que cada hora sin electricidad representaba una pérdida de alrededor de 12 millones de dólares para el sector productivo. Eso sin tomar en cuenta los despidos masivos que incrementaron las cifras de desempleo en el país.
No obstante, poco se ha dicho sobre las consecuencias de los cortes de energía en las comunidades rurales. Los racionamientos en estas zonas – que alcanzaron hasta 14 horas diarias – afectaron gravemente la producción agrícola, especialmente el riego y embalaje de cultivos como el banano, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.
La falta de electricidad impactó a más de 200 000 agricultores, elevando las pérdidas económicas del sector. Además, la interrupción de servicios básicos afectó la educación en comunidades sin acceso a internet ni iluminación en escuelas, y aumentó los riesgos de seguridad por la ausencia de alumbrado público.
Las energías renovables pueden mitigar estos problemas al ofrecer soluciones descentralizadas que no dependen de la red tradicional, permitiendo el acceso continuo a la energía y la reducción de la vulnerabilidad ante fallos en el sistema.
”Diversificar la matriz energética con fuentes renovables garantiza independencia energética, reducción de emisiones y costos más bajos a largo plazo”, sostiene Sergio Suárez, analista ambiental.
Para el experto, la instalación de sistemas para suplir la energía convencional, como mecanismos como paneles solares, aerogeneradores y sistemas hidroeléctricos descentralizados en zonas rurales impulsa el desarrollo tecnológico y generaría empleo en sectores innovadores, convirtiendo al país en un referente de transición ecológica en la región.
Expertos consultados coinciden que el empleo de estos recursos naturales es “urgente y necesario” para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades más vulnerables. Ulrike Stieler, directora Leiterin DEinternational de la Cámara de Industrias Ecuatoriano-Alemana, advierte que la crisis climática y la inestabilidad del sistema eléctrico hacen imprescindible un cambio.
Implementar energías renovables como la eólica y solar en el campo, no solo reduciría la dependencia de combustibles fósiles, sino que también mejoraría la productividad agrícola, permitiría electrificar escuelas y centros de salud, y promovería emprendimientos locales.
El Estudio de potencial solar fotovoltaico del Ecuador, elaborado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), resalta varias ventajas de la generación de energía renovable en el país, incluyendo el bajo costo de producción, los cortos tiempos de implementación y la posibilidad de expansión flexible.
¿La electrificación alterna tiene futuro en comunidades rurales?
En el ámbito rural, estas ventajas se traducirían en acceso a electricidad sostenible, mayor productividad agrícola y una mejora en las condiciones de vida de miles de ecuatorianos.
“Para lograrlo, se requiere una planificación eficiente y el compromiso del Estado y el sector privado para invertir en proyectos energéticos que beneficien directamente a las comunidades más aisladas”, sostiene Suárez.
Francisco Vásquez Calero, ingeniero Eléctrico con especialidad en Energías Renovables, opina que hace 10 años, durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), existía una voluntad política clara para electrificar las zonas rurales. Con el tiempo, esta iniciativa ha disminuido, aunque aún se mantienen fondos como el Fondo de electrificación rural y urbano marginal (Ferum), que se aplican a la electrificación rural marginal.
En Cuenca, por ejemplo, la concesión de la empresa eléctrica regional Centro Sur utiliza estos fondos para mantenimiento y promoción de energías renovables.
A decir del experto, Ecuador cuenta con una amplia cobertura eléctrica en la Costa y la Sierra, pero en la Amazonia aún existen comunidades sin acceso a energía.
Vásquez explica que muchas familias shuaras, por ejemplo, son seminómadas y ocupan grandes extensiones de terreno de forma aislada, lo que dificulta la provisión de electricidad a través de medios convencionales. “Para estas poblaciones, la única solución viable es el uso de energías renovables”, reitera.
Los proyectos en la Amazonia han priorizado la energía solar fotovoltaica debido a la abundancia de radiación solar y a la reducción de costos en paneles solares. Aunque las baterías siguen siendo costosas, la capacitación de las comunidades ha permitido que los propios habitantes, como los electricistas shuaras, aprendan a instalar y mantener estos sistemas.
Vásquez destaca que, en algunos casos, como en la región administrada por Centro Sur, las comunidades han logrado apropiarse de la tecnología y aplicarla de manera efectiva.
Sin embargo, la energía fotovoltaica no es la única opción. En la costa, donde los vientos son favorables, se podrían implementar sistemas eólicos o híbridos que combinen energía solar y eólica. En la sierra, donde existen caídas de agua, la pico-hidráulica podría ser una alternativa eficiente para generar electricidad en comunidades de montaña.
Vásquez enfatiza que la llegada de la energía transforma la vida de las comunidades. El experto explica que, inicialmente, el fluido de energía satisface necesidades básicas como iluminación y comunicación, pero con el tiempo surgen nuevas demandas, como acceso a internet.
A futuro, el experto sugiere que sería ideal migrar de sistemas individuales a microrredes comunitarias, permitiendo un suministro más estable y eficiente de electricidad. Sin embargo, este tipo de proyectos requiere financiamiento estatal y el compromiso de las comunidades, incluso de contribuir económicamente para asegurar su desarrollo energético. «No hay desarrollo sin energía y no hay energía sin desarrollo», concluye.
Una luz al final del túnel: iniciativas energéticas públicas y privadas
Hay otros proyectos que están en marcha con la intención de potenciar el desarrollo en las localidades. Desde 2011, la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur ha implementado sistemas fotovoltaicos en comunidades aisladas de la Amazonía ecuatoriana, beneficiando a miles de familias que antes dependían de velas y baterías para su iluminación.
Luis Urdiales, superintendente de Energía Renovable de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, explica que este proyecto ha permitido la electrificación de hogares en zonas de difícil acceso, donde las redes convencionales no pueden llegar, mediante el aprovechamiento de la energía solar.
El proyecto comenzó en la provincia de Morona Santiago, en cantones como Taisha y Logroño, y en comunidades ubicadas en las riberas de los ríos Mangosís y Cusumimi.
En 2011, se instalaron los primeros sistemas en 290 hogares, y desde entonces se ha expandido a 217 comunidades, con un total de 3100 sistemas en funcionamiento hasta 2025. Cada unidad permite a las familias disponer de iluminación, cargar dispositivos electrónicos y utilizar equipos como televisores y radios durante un tiempo limitado diario.
Urdiales añade que las comunidades beneficiarias han expresado su gratitud por este avance tecnológico, que les brinda seguridad y mejora su calidad de vida.
«Desde el momento en que llegan los equipos, sabemos que ya no dependemos de las velas o baterías», comenta Shimpiu. Además, el proyecto ha contribuido a la autonomía energética de la región, permitiendo que muchas familias se integren al servicio eléctrico de manera regulada.
A pesar de los avances, la electrificación en escuelas sigue siendo un desafío. Hasta la fecha, solo 17 de las 70 escuelas identificadas han sido beneficiadas con energía solar. La empresa espera ampliar su cobertura y mejorar la capacidad de los sistemas instalados para que más instituciones educativas puedan contar con este recurso esencial.
¿Cómo se inicia el beneficio para los habitantes? El modelo de servicio es regulado y las familias firman un contrato que establece un pago mensual por la energía utilizada, ajustado a un pliego tarifario vigente, explica Urdiales.
La demanda de nuevos servicios sigue en aumento, con un promedio de 100 a 150 nuevas instalaciones anuales, respondiendo al crecimiento de las comunidades y la formación de nuevos hogares.
El futuro del proyecto dependerá del compromiso del gobierno en continuar y ampliar estas iniciativas. La inclusión de energías renovables en zonas rurales sigue siendo un desafío, pero la expansión de estos proyectos es clave para garantizar el acceso equitativo a la energía en el país.
Hay otros proyectos que se pueden mencionar. El 27 de enero, el Ministerio de Energía y Minas y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) presentaron un proyecto de energía alternativa que beneficiará a 2.700 ciudadanos en áreas apartadas.
Este esfuerzo forma parte del programa de Electrificación Rural con Sistemas Fotovoltaicos (SFV), que emplea energía solar para proveer electricidad a hogares fuera de la red eléctrica convencional.
Hasta 2024, se han instalado 912 sistemas fotovoltaicos en localidades como El Chaco, Mindo, Lloa, San José de Minas y Pedro Vicente Maldonado, con una capacidad promedio de 1000 Wh/d.
Estos paneles permiten a las familias satisfacer necesidades básicas como iluminación y el uso de electrodomésticos esenciales. Además, el proyecto contribuye a la sostenibilidad ambiental al evitar la emisión de 258 toneladas anuales de CO₂, reduciendo la huella de carbono del país y promoviendo el uso de fuentes renovables.
La ministra de Energía, Inés María Manzano, y la gerente de la EEQ, Elizabeth Landeta, visitaron Nanegalito semanas atrás para inspeccionar el funcionamiento del programa. Durante la visita, resaltaron el impacto positivo de la iniciativa en la calidad de vida de las comunidades beneficiadas, mejorando el acceso a la electricidad en zonas remotas.
Además de garantizar este servicio básico, el proyecto busca fomentar el desarrollo económico local, permitiendo el almacenamiento de productos perecibles y la inclusión digital de los habitantes mediante el acceso a dispositivos tecnológicos.
Ejecución de nuevos proyectos de energías renovables es un paso vital
Si bien en Ecuador se han ejecutado proyectos, tanto del sector público como del privado, para beneficiar a las zonas urbanas y rurales, todavía demanda el aumento de planes alternativos de energía.
Así lo estima Darío Dávalos, experto en energía, quien reitera que el desarrollo de energías renovables en Ecuador representa una oportunidad clave para mejorar el acceso a la electricidad en zonas rurales y fortalecer la sostenibilidad energética del país.
Según Dávalos, el éxito de estos proyectos dependerá de estudios constantes y del apoyo gubernamental, incluyendo incentivos municipales y el impulso a la formación de personal calificado en las comunidades beneficiadas.
Además, la producción de biocombustibles como el etanol ha demostrado ser una fuente significativa de empleo en el sector agrícola e industrial, mientras que el fortalecimiento de energías como la solar y la eólica requiere políticas que incentiven la instalación de sistemas descentralizados.
Frente a la vulnerabilidad del Sistema Nacional de Transmisión, dice Dávalos, una estrategia viable es promover el uso de kits fotovoltaicos con financiamiento accesible, lo que “no solo aliviaría la demanda energética en temporadas críticas, sino que también fomentaría la generación de empleo en el sector de energías limpias”.
La energía limpia también ha traído consigo un cambio cultural. Ahora, con los paneles solares. Los ancianos de la comunidad ven esto como un regalo para las futuras generaciones, una forma de preservar la naturaleza sin renunciar al progreso.
Shimpiu aún recuerda las noches oscuras de su infancia, pero sonríe al ver que sus hijos ya no tendrán que vivirlas. “Ahora sí hay futuro”, dice, mientras observa el sol reflejado en los paneles que, desde lo alto de los techos, han cambiado sus vidas.
América Latina, “la guerra secundaria”
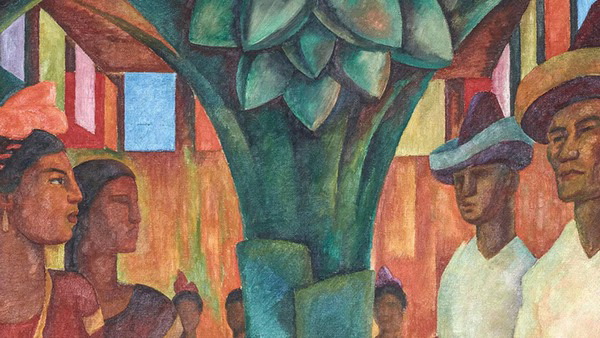
Alejandro Marcó del Pont
En 2025 la competencia global por minerales críticos —tierras raras, litio, cobalto— y fuentes de energía —petróleo, gas, renovables— están reconfigurando el poder mundial. Esta disputa no solo define la seguridad tecnológica y militar, sino también moldea alianzas, conflictos y nuevas dependencias.
En este escenario, la guerra estratégica entre Estados Unidos y China ha escalado, expandiendo su alcance a distintas regiones del mundo, incluida América Latina. En solo dos décadas, la presencia de China en la región pasó de ser marginal a convertirse en una fuerza dominante.
El comercio entre China y los países latinoamericanos se multiplicó exponencialmente, de 20.000 millones de dólares a principios de siglo a casi 518.000 millones en 2024. Hoy, China es el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de América Latina en su conjunto.
Además, se consolidó como una fuente clave de Inversión Extranjera Directa (IED), con más de 180.000 millones de dólares invertidos entre 2014 y 2024. Estas inversiones se han centrado principalmente en infraestructura y extracción de recursos naturales, en muchos casos canalizadas a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). De los 33 países de América Latina, 22 ya se han sumado a esta estrategia global de Pekín.
Este avance reposiciona a América Latina como un espacio clave en el ajedrez geopolítico del siglo XXI. Bajo la superficie de las relaciones diplomáticas tradicionales, se libra una guerra híbrida, donde el campo de batalla no son trincheras, sino deuda externa, tratados económicos, operaciones de inteligencia, narrativas mediáticas y alineamientos diplomáticos. Una guerra secundaria, pero con consecuencias primarias.
La dificultad aquí radica en la gran desventaja americana con respecto a China demostrada en el retroceso de los aranceles de 142% a 30%. La secuencia para arribar a una cadena de suministros de tierras raras, implica para Estados Unidos un intento desesperado de mitigar su dependencia de China. Pero la cadena de suministro de estos minerales no se improvisa. Se requiere:
- Acceso territorial a los yacimientos
- Capacidad de extracción
- Tecnología de refinamiento
Es decir, tener acceso a zonas geográficas que contengan estos recursos, explotarla, refinarla para lograr una cadena de suministros propias o alternativa a la China.
Mientras que Occidente se alejó del procesamiento de tierras raras por razones ambientales, China aceptó ese costo y construyó un monopolio: controla más del 90% del procesamiento global, el 60% de las reservas y domina la producción de imanes industriales. El resultado es, “quien controla estas materias primas, controla el futuro tecnológico, economico y militar” y China las controla
Frente a su atraso, EEUU recurre a una estrategia conocida, recuperar control en su esfera de influencia histórica, América Latina, en las batallas por el control de recursos naturales vitales o por negar ese control a los rivales. No es mediante dictaduras o intervenciones militares directas, sino a través de métodos más sofisticados: presiones económicas, alianzas diplomáticas, militarización encubierta y guerras narrativas.
La Doctrina Monroe del siglo XXI se activa con nuevos instrumentos, el FMI, el Banco Mundial, acuerdos bilaterales asimétricos y “cooperación en seguridad”. Mientras tanto, China despliega su propia estrategia pragmática, con swaps monetarios, inversiones en infraestructura y participación en sectores clave.
El caso argentino es un ejemplo paradigmático. A la presión de organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial —históricamente funcionales a la política exterior estadounidense — se suma una renovada ofensiva para contener el avance de China en el Cono Sur. La administración Milei impulsa un alineamiento directo con Washington. Esto se refleja en la salida del país del BRICS, la ausencia en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe (CELAC), el distanciamiento de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y un acercamiento al Comando Sur de Estados Unidos.
En paralelo, las relaciones con China siguen siendo indispensables. Sin swap chino, las reservas colapsarían. Sin inversión en obras, la infraestructura seguiría degradándose, como al parecer sucede. Y sin diversidad de socios, la capacidad de maniobra externa será nula.
La narrativa oficial que presenta a China como un régimen autoritario y a EE.UU. como “el faro de la libertad” ignora los costos estructurales de esa supuesta libertad: dependencia financiera del FMI, cesión de soberanía en materias primas, y subordinación diplomática.
Mientras tanto, otros países de la región exploran alianzas más pragmáticas. En el IV Foro China–CELAC:
- Brasil firmó acuerdos por 5.000 millones de dólares para producir combustibles sostenibles, autos eléctricos y centros de I+D con empresas chinas.
- Chile, a través del presidente Boric, defendió el Corredor Bioceánico Capricornio como respuesta a las amenazas de Trump contra Panamá y como vía estratégica entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile hacia Asia.
- Colombia, con Petro, se sumó a la Ruta de la Seda, sin condicionalidades neoliberales.
América Latina se encuentra en una encrucijada histórica. Por un lado, el tutelaje estadounidense no ofrece estabilidad, pero reproduce una matriz dependiente y extractivista. Por otro, China propone inversiones directas y sin retórica moral, aunque también puede generar nuevas formas de subordinación si no se gestiona con autonomía. Ninguna de las opciones está libre de costos, pero una cosa está clara, la subordinación estructural al poder financiero y militar estadounidense no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales de la región —ni la pobreza, ni la deuda, ni la desigualdad -.
En este tablero de disputa global, los países latinoamericanos no pueden ser piezas pasivas. La defensa de sus recursos estratégicos, la regulación del capital transnacional, la protección de su recursos, la soberanía tecnológica y política son tareas urgentes.
Porque en una guerra híbrida, el primer paso para resistir es reconocer que se está siendo atacado.
*Máster en Relaciones Internacionales, Director ejecutivo de El Tábano Economista.
Con China, Brasil jugó la carta ganadora

Claudio Gianni
La confluencia con China le trajo al socio del Mercosur un importante crecimiento del área sembrada con soja y maíz e inversiones en logística e infraestructura que potenciaron el agronegocio
Brasil recibirá una nueva inyección de dinero desde el gigante asiático, bajo la forma de puertos, ferrovías y otros beneficios para el agro (Revista Chacra)
Hace años que la estrategia de China está perfectamente definida, en especial después de la primera guerra comercial desatada por Donald Trump en 2018. El gigante asiático necesitaba un proveedor confiable de granos para terminar con la necesidad de abastecerse en Estados Unidos, y aunque el tema aún genera acalorados debates, puede decirse que encontró lo que buscaba en Brasil.
La pareja es casi perfecta. Reúne al mayor importador de soja del planeta con el exportador que domina abrumadoramente el negocio global de la oleaginosa. La unión de hecho no implica solo comercializar entre ambos el codiciado poroto. China ha llevado a cabo numerosas inversiones en Brasil, sobre todo relacionadas con la logística de granos, en tanto el socio del Mercosur ha acomodado su esquema a las necesidades del gigante asiático.
Es exactamente así. Su vínculo con China le significó a Brasil buenos negocios con la soja, pero también una colaboración apreciable para el desarrollo de su interior productivo. Por estos días la nación asiática avanza en la reconversión de un puerto brasileño, que lo transformará en uno de los más importantes del planeta, mientras pacta una tregua con Trump, que por ahora es frágil. Y además va a fabricar combustible de aviación renovable en sociedad con el país sudamericano, mientras ayuda a construir nuevas ferrovías para mover el grano de manera más rápida y eficiente.
El puerto de Santos aspira a convertirse en uno de los más importantes del mundo. Los chinos ya están trabajando en ello (Infobae)
Recientemente, Wall Street Journal informó que COFCO, un holding estatal chino de procesamiento de alimentos, planea construir una formidable terminal de exportación en Brasil para evitar la soja y otros productos alimenticios estadounidenses, según entienden los analistas de este medio. “Determinaciones como esta van a ser un hueso duro de roer en el futuro, una piedra en el zapato para nosotros”, reconoce un diplomático estadounidense.
Se refiere a la nueva infraestructura que planea cambiarle la cara al Puerto de Santos, con una inversión estimada de USD 160 millones. Estas instalaciones conectan directamente con más de 600 puertos distribuidos en 125 países. COFCO había obtenido en marzo de 2022 una concesión por 25 años para desarrollar la terminal STS11, y está profundizando la tarea.
De acuerdo con la información disponible, la idea es construir dos nuevos muelles de atraque, silos para almacenar granos y subproductos, y modernizar integralmente las instalaciones. El complejo estará dotado, claro, de una conexión ferroviaria que hará mucho más confiable la llegada de estos productos a tiempo al punto de despacho hacia China. El objetivo de COFCO es multiplicar su capacidad operativa en Brasil de los actuales 4,5 millones de toneladas anuales a 14 millones para 2026, cuando se espera que la terminal esté plenamente operativa.
Brasil acaba de acordar con los chinos emprender la elaboración de combustible renovable de aviación (Infobae)
Y hay que considerar además el Corredor Ferroviario Este-Oeste, una iniciativa fundamental para la logística brasileña. El gobierno del vecino país ha calculado que las rutas bioceánicas acortarán la distancia entre Brasil y China en aproximadamente 10 mil kilómetros. Entre ambos avanzan en la construcción de un ferrocarril para conectar el país con el megapuerto de Chancay, inaugurado por los chinos el año pasado en Perú. Este proyecto vincularía ambos países por la zona del estado brasileño de Acre, y proseguiría hasta la costa atlántica en el estado de Bahía.
Paralelamente, China invertirá USD 1.000 millones en la elaboración de combustible de aviación renovable (SAF) en Brasil, el producto que se considera la joya de la corona en este negocio. Es parte de un paquete más importante anunciado la semana pasada por Beijing, y el biocombustible se elaborará a partir de caña de azúcar. Además, implicará la creación de un Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) en el área de energías renovables en Brasil.
Lula da Silva acaba de visitar China, y aunque el país tiene decidido el rumbo comercial el mandatario insiste en que no va a elegir entre Estados Unidos y China, mientras profundiza la sociedad con el gigante asiático, luego de firmar más de 30 acuerdos para la inversión china en minería, infraestructura de transporte y puertos, así como para la compra de aviones fabricados por Embraer.
Todo comenzó con la soja, con gran ayuda de Donald Trump y su primera guerra de tarifas en 2018 (Embrapa)
Ambas naciones decidieron asimismo cooperar en inteligencia artificial y tomar medidas conjuntas contra el cambio climático, mientras que sus bancos centrales acordaron intercambiar divisas por USD 157.000 millones para proporcionar liquidez a sus respectivos mercados durante un período de cinco años.
El flujo comercial entre los dos países ronda actualmente los USD 160 mil millones, según informó la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil). Lula subraya en cuanta oportunidad tiene, que “Brasil y China son socios estratégicos y actores esenciales en el actual contexto geopolítico. Estamos comprometidos a reducir las barreras comerciales y pretendemos una mayor integración”. No parece un tema ideológico, Bolsonaro, en las antípodas de Lula, también cuidó especialmente el vínculo con los chinos.
Por cierto, Brasil ya produce tanta soja como Estados Unidos y la Argentina juntos, y China tiene mucho que ver en esto. El comercio entre ambas naciones ha crecido de forma constante durante la última década, y el flujo antes referido duplica el monto que Brasil registra con Estados Unidos.
Brasil entendió rápidamente el valor que implica la producción de alimentos, y se convirtió en una potencia en la materia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El gobierno chino ha garantizado a sus ciudadanos que tendrán suficiente alimento sin las importaciones desde Estados Unidos. Y piensa exclusivamente en Brasil como reaseguro, un país que en ningún momento reniega de la exportación de commodities agrícolas. “Brasil debe agradecer a Dios por exportar la agroindustria. Hay mucha tecnología puesta en la soja, en un kilo de carne, de pollo, de cerdo o en una bolsa de maíz -enfatiza el presidente del socio mayor del Mercosur-. Tenemos que exportar estos productos y usar el dinero que ingresa para invertir en educación”.
Más allá de los juicios de valor que puedan hacerse sobre la línea de pensamiento de Lula da Silva, viene dando evidencias, como ocurre con otros mandatarios sudamericanos, de que el campo y sus factorías anexas conforman el ariete para abrir mercados en el mundo. La idea es potenciarlo, o al menos no poner palos en las ruedas. Y tiene enfrente un Frente Parlamentario Agropecuario que limita cualquier intento en este sentido.
La política argentina, desafortunadamente, fue por otro camino. Nunca entendió este proceso multiplicador, y el país ha perdido muchas oportunidades para crecer de modo sostenido.
EEUU dará trato preferencial a la industria automotriz mexicana

Braulio Carbajal
Tras semanas de negociaciones, México logró que Estados Unidos le otorgue trato preferencial a la industria automotriz, lo que le da ventaja frente a los demás países que aún enfrentan aranceles del 25 por ciento, informó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la secretaría de Economía (SE).
El funcionario explicó que ayer el Departamento de Comercio de la UE publicó un decreto en el que se establece una reducción de entre 40 y 50 por ciento en los aranceles promedio impuestos a vehículos fabricados bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este documento establece una reducción de alrededor de 40 por ciento, pero en algunos casos puede ser mayor. Digamos que en general podríamos llegar a la siguiente conclusión: a partir de que entre en vigor esta nueva norma los vehículos que se hagan en México que van hacia Estados Unidos, en vez de pagar 25 por ciento de arancel, pagarán alrededor de 15 por ciento, explicó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel de 25 por ciento sobre determinadas importaciones de automóviles, a partir del 3 de abril de 2025, y determinadas importaciones de autopartes a partir del 3 de mayo de 2025.
Sin embargo, ayer el Departamento de Comercio de EU publicó en el Registro Federal (equivalente al Diario Oficial de la Federación)los procedimientos para obtener descuentos en los aranceles a las importaciones de autos, los cuales sólo se aplican a México y Canadá, siempre y cuando sus exportaciones cumplan con las reglas que establece el T-MEC.
Según el documento, en 2024 Estados Unidos importó 8.1 millones de automóviles de todo el mundo, por un valor de 248 mil millones de dólares. De este total, 3.7 millones de autos (46 por ciento) fueron por medio del tratado comercial con sus socios de América del Norte; siendo 1.07 millones desde México y 2.66 millones desde Canadá.
Hoy se publica un acuerdo que yo veo muy positivo, que establece un trato preferencial para la industria automotriz en México y Canadá, con relación a la de otros países del mundo. Ese era uno de los objetivos más importantes durante todos estos meses que hemos estado dialogando, declaró por la mañana Ebrard Casaubón sobre el anuncio.
Más tarde, en un evento del programa Hecho en México, el secretario de Economía agregó que EU también aceptó un tema que se propuso en las negociaciones, que es la definición de producción instaurada en el propio T-MEC, que establece que producción también incluye ensamblaje de partes, aunque no sean fabricadas en el país, lo que será un beneficio adicional para muchas de las empresas con plantas en México.
Tenemos una ventaja muy grande en relación con otros países que exportan a Estados Unidos. Desde luego que a nosotros nos encantaría que fuera cero, pero por lo pronto tenemos menos de 40 por ciento y en algunos casos quizás menos de 50. Ahora hay otros objetivos, pero ya cumplimos este. El siguiente viernes estará viajando a Washington para tratar diferentes temas de los que ya estará informando.
Ebrard reiteró que estima que el proceso de revisión del T-MEC comenzará en la segunda mitad de este año, específicamente entre finales de septiembre y principios de octubre.
Alpura y Roche invertirán 14 mil mdp en el sexenio
Alpura invertirá 10 mil millones de pesos en los próximos 5 años, es decir, en lo que resta del sexenio, informó este martes Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, desde las instalaciones de la empresa en Cuautitlán Izcalli, estado de México, a donde acudió para otorgarle a la compañía el sello de Hecho en México.
Por su parte, Tanya Avellán Pinoargote, directora general de Alpura, informó que la empresa cuenta con 250 mil cabezas de ganado y ha realizado préstamos por más de 60 millones de pesos para apoyar al campo mexicano.
Por otra parte, la farmacéutica suiza Roche anunció en un comunicado que invertirá 4 mil millones de pesos (alrededor de 200 millones de dólares) en México en cinco años en investigación clínica.
Panorama Internacional

La ONU pide acelerar las acciones contra el trabajo infantil
Eduardo Camín
La ONU lo afirma alto y fuerte; a pocas semanas del 12 de junio Dia Mundial contra el Trabajo Infantil, la falta de avances en la eliminación de este pone en riesgo los Objetivos de Desarrollo Sostenible; entre las paradojas más evidente de la sociedad de mercado que se ha venido consolidando, cabe consignar la traición de formar individualidades libres, rotas las promesas, niños que tendrían que estar jugando o camino a la escuela, no pueden porque se ven obligados a trabajar.
Mientras tanto, se continua a proclamar que el mundo debe intensificar sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, así nos indica la ONU durante su reunión “Infancia con dignidad” celebrada el pasado 16 de mayo.
Aunque se han logrado avances destaca el organismo –hay 86 millones menos de niños en trabajo infantil que en el año 2000, cuando comenzaron los registros– los países no han cumplido su compromiso colectivo de eliminar completamente esta práctica para 2025. Los participantes en el diálogo informal interactivo expresaron –una vez más– la firme determinación de enfrentar esta crisis persistente, incluida la utilización forzada de niños en conflictos armados.
El Presidente de la Asamblea General de la ONU, Philemon Yang, quien inauguró el evento, explicó: “El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 pide la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas para 2025. Debemos actuar con urgencia renovada para garantizar que todos los niños puedan vivir con dignidad y con las oportunidades que merecen. (…) “También debemos avanzar en la promulgación de leyes sobre salarios justos. Reforzar la aplicación de las leyes de protección infantil. Invertir más en la infancia, en particular en las zonas remotas donde el trabajo infantil está generalizado”.
Por su parte el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, señaló: “Recordemos: la abolición efectiva del trabajo infantil es un principio y derecho fundamental en el trabajo. Estos principios y derechos son más esenciales que nunca en el actual orden mundial cambiante, donde la desigualdad, los conflictos y la incertidumbre amenazan las bases del trabajo decente (…) Está claro que no alcanzaremos la meta de los ODS para 2025. Esto es motivo de gran preocupación y exige que aceleremos la acción.
Durante la discusión se destacaron dos convenios fundamentales de la OIT: el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima (1973), Este convenio ha sido ratificado por 175 países. Otros como Australia, Estados Unidos, Irán o Somalia no lo han firmado, y el Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999). Este último, que incluye esclavitud, trabajo forzoso y trata, entre otros, ha sido ratificado universalmente. Aunque existen marcos legales, persisten importantes brechas en su aplicación, lo que significa que el plan para erradicar el trabajo infantil este año ha fracasado.
Según las cifras más recientes de la OIT y UNICEF, a comienzos de 2020 unos 160 millones de niños –63 millones de niñas y 97 millones de niños– estaban en situación de trabajo infantil. De ellos, 79 millones realizaban trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, seguridad y desarrollo moral. Se espera que la OIT y UNICEF publiquen el informe de las Estimaciones mundiales de trabajo infantil 2025 el próximo 11 de junio.
Como se define ¿qué es el trabajo infantil?
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Hablamos, por tanto, de una vulneración de los derechos de los niños.
Diremos entonces que el término “trabajo infantil” se refiere a cualquier trabajo que es físico, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño o la niña; e interfiere en su escolarización, privándole de la oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar prematuramente las aulas o exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado.
Según las normas internacionales, varios baremos muestran qué es el trabajo infantil: la edad, la peligrosidad del trabajo y el número de horas trabajadas. La edad a partir de la cual niños deberían empezar a trabajar es variable según la OIT. En ningún caso deben hacerlo si son menores de 12 años, y a partir de ese límite depende de varias variables: si el trabajo supone o no peligros para su salud y el nivel de desarrollo del país.
Definición de lo qué no es trabajo infantil
Cuando se habla de trabajo infantil no se incluyen actividades como la colaboración en las tareas del hogar, en el negocio familiar fuera del horario escolar o vacaciones. De hecho, se considera que este tipo de actividades pueden ser positivas para su desarrollo personal, siempre que sean adecuadas a su edad y madurez, no afecten de manera negativa a su salud y no interfieran en su educación y desarrollo personal.
Las peores formas de explotación infantil
Hablamos de la esclavitud, el reclutamiento forzoso para conflictos armados, la trata de niños, la servidumbre, la prostitución y la pornografía, la obligación de realizar actividades ilegales, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, o actividades que supongan cualquier tipo de peligro, dañen su seguridad, bienestar físico o su salud.
¿Cuántos niños/niñas son víctimas del trabajo infantil?
Según las estimaciones de la OIT y Unicef, en todo el mundo hay 160 millones de niñas y niños víctimas de trabajo y explotación infantil. 79 millones -casi la mitad- sufren alguna de las peores formas de trabajo infantil como la esclavitud, la trata o el reclutamiento forzoso para conflictos armados. Aunque no hay que perder de vista que las cifras pueden ser mayores, puesto que hay trabajos difíciles de contabilizar como, por ejemplo, el trabajo doméstico.
En las dos últimas décadas se había dado una disminución progresiva e ininterrumpida del trabajo infantil en todo el mundo hasta 2016, año en que volvió a aumentar de nuevo. Desde entonces hemos pasado de los 152 millones de ese año a los 160 millones de 2020. Es decir, 8 millones de niñas y niños más trabajando; una tendencia y unos datos que nos deberían preocupar.
El último informe de la OIT y Unicef apunta a que este incremento se concentra principalmente en los niños y niñas que tienen entre cinco y once años. En este colectivo, hay casi 17 millones más obligados a trabajar que en el 2016.
El trabajo infantil en las niñas
La falta de información sobre el trabajo de las niñas hace difícil establecer una radiografía real de su situación. Los datos señalan que el trabajo infantil es más frecuente entre los niños que entre las niñas, pero si se tienen en cuenta las tareas domésticas realizadas por 21 horas o más a la semana, la brecha de género se reduce.
Las niñas sufren la doble carga de la escuela y las tareas del hogar. Una situación que empeora su rendimiento escolar y que, en muchas ocasiones, las obliga a abandonar las clases de forma temporal y, en otras, a dejar el colegio para nunca regresar.
Por su parte el trabajo infantil se concentra en los países más pobres y con mayor desigualdad. Casi la mitad del trabajo infantil lo encontramos en África, seguida por la región de Asia y el Pacífico. Por otro lado, en regiones como América Latina o el Caribe se han conseguido avances en la reducción de casos de explotación laboral infantil.
En África Subsahariana casi uno de cada cuatro menores son explotados y están afectados por esta situación. Además, en todo el continente las cifras han aumentado de 72 a 92 millones desde 2016.
Por ejemplo, en la República Democrática del Congo alrededor de 40.000 niños y niñas trabajan en minas en el sur del país, muchas de ellas de cobalto, según datos de UNICEF. Llegan a trabajar hasta 24 horas en la mina y su salario no supera los 2 dólares al día. “En la República Democrática del Congo alrededor de 40.000 niños y niñas trabajan en minas en el sur del país, muchas de ellas de cobalto. Llegan a trabajar hasta 24 horas en la mina y su salario no supera los 2 dólares al día.”
En todo el mundo se calcula que hay unos 300.000 niños y niñas soldados en conflictos armados. Son víctimas de las atrocidades de la guerra y, al mismo tiempo, son obligados a empuñar un arma y estar en la primera línea de combate. Además, se les usa como cocineros/as, mensajeros/as o esclavos/as sexuales. Las heridas físicas y los traumas emocionales que sufren son difíciles de superar.
No obstante, según la OIT, 7 de cada 10 niños y niñas trabajan en la agricultura, ganadería y pesca, según la OIT. Le siguen el sector servicios (31,4 millones) y el sector industrial (16,5 millones).
En 2017 Amnistía Internacional denunció cómo grandes marcas de aparatos electrónicos, como teléfonos móviles u ordenadores, y empresas de automóviles eléctricos no hacían comprobaciones para asegurar que no se utiliza cobalto extraído con mano de obra infantil en sus productos.
Las causas que están detrás del trabajo infantil
La pobreza económica lleva al trabajo infantil, y este a su vez perpetúa la pobreza. Según la OIT, es fruto de la combinación de varios factores como la pobreza, las emergencias regionales y la migración. De esta forma, muchos niños se ven en la obligación de trabajar para contribuir a la economía familiar o como único medio de supervivencia, realizando trabajos que ponen en peligro su vida. Por otro lado, los niños que no tienen acceso a la educación tienen más posibilidades de convertirse en víctimas del trabajo infantil y este les roba su derecho a acceder a una educación de calidad. Asistimos así a otro círculo de pobreza y desigualdad que hay que romper. Otras causas como ya hemos señalado son la trata de menores y la explotación sexual.
El trabajo infantil afecta al desarrollo físico y emocional de los niños y niñas. Además, sufren las consecuencias de vivir en un ambiente hostil o violento. En muchos casos, son separados de sus familias. También pierden su derecho a la educación, ya que compaginar trabajo y estudios aumenta las tasas de abandono escolar. En otros casos, directamente se ven obligados a abandonar las clases. Todo ello afecta a su desarrollo personal.
Cómo frenarlo realmente más allá de las promesas
La concienciación internacional sobre este problema es fundamental para acabar con lo que es una vulneración de los derechos de los niños Gobiernos, organizaciones, empresas y ciudadanía debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Los Estados deben recordar su papel a la hora de establecer políticas de protección de los menores y prohibir el trabajo infantil. Las empresas también pueden contribuir a ello mostrando su compromiso con los derechos humanos y los derechos de la infancia. Y en la mano de todos y todas está informarse, denunciar las situaciones de vulneración de derechos de los niños, y hacer un consumo responsable.
Proteger la infancia debe ser una prioridad en cualquier lugar del mundo. Es necesario que se garanticen sus derechos. Nada ni nadie debe robarles su infancia y su futuro. Siendo coherente con nuestra visión del mundo, lo decimos alto y claro: lo que Israel lleva ejecutando hace más de un año en Gaza es GENOCIDIO, en la cual los niños y niñas están siendo exterminados, esto forma parte integral de la explotación infantil victima de la guerra, mirar para el otro lado es lo que llevamos haciendo y estos son los resultados.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

2.- Acuerdos sobre recursos naturales
Luis Britto García
Metódicamente, las naciones más desarrolladas tecnológica o militarmente se apoderan del territorio y los recursos de las menos avanzadas. Las herramientas del pillaje son las deudas y el atropello armado. Ambas casi inseparables.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se han librado más de un centenar de guerras. La mayoría de ellas, aparentemente emprendidas en defensa de nobles ideales, en realidad versan sobre la rebatiña de energía fósil y minerales estratégicos, la vía de acceso a ellos o la participación al explotarlos.
En todas la mecánica es la misma. Se provoca que un país se endeude, bien para sufragar una pésima administración, bien para costear una guerra. Después de dilapidar préstamos e inversiones, se le pasa una factura que sólo puede ser pagada con los recursos del país.
Las autoridades responsables deben cederlos a espaldas del pueblo, o forzando el consenso mediante ideología, demagogia, represión o la combinación de ellas. Una nación deja así de pertenecer a sus ciudadanos y colma los patrimonios de Estados o inversionistas extranjeros. A este latrocinio se le adjudican los más hermosos nombres: cooperación, inversión directa, modernización, apertura, ayuda, cuando es en realidad una guerra de saqueo económico y estratégico adornada con falsos adjetivos.
Ejemplos.
Estados Unidos bloqueó durante casi una década a Irak; lo invadió en 2003 causando demoledora destrucción de su población, su economía y su patrimonio cultural; e hizo ejecutar a su presidente Sadam Hussein alegando que éste preparaba “armas de destrucción masiva” de las cuales jamás se encontró el más mínimo indicio.
El proceso se cumplió gracias a suculentos contratos con las industrias armamentistas. De creerle al Financial Times, Estados Unidos habría desembolsado más de 138.000 millones de dólares por tal concepto; sólo Kellog Brown and Root, filial de Halliburton, habría recibido 39.500 millones por igual motivo (https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/iraq-20-years-on-from-us-invasion-the-companies-that-profited-incl-co-responses/).
Corrió por cuenta de los iraquíes indemnizar totalmente los gastos empleados en destruirlos y costear la “reconstrucción” de su devastado país, pingüe negocio del cual se beneficiaron esencialmente compañías estadounidenses.
¿Cómo cancelar tan incosteable factura? Actualmente explotan el petróleo y el gas de Irak, entre otras, las compañías estadounidenses Exxon Mobil Corporation, Shell y Halliburton, la italiana ENI, la inglesa British Petroleum, la rusa Lukoil Oil Company, la malaya Petronas, la china Petroleum and Chemical Corporation y otras siete empresas de esa nacionalidad. Representa a los iraquíes la Iraq National Oil Company, cuyo papel consiste esencialmente en asignar concesiones a entes extranjeros para que exploten las riquezas del país.
Nueve años después le tocó el turno a Libia, cuyo presidente Muhammar Khadafi había nacionalizado gran parte de la industria petrolera y convertido su país en el de mayor Índice de Desarrollo Humano de África. Se abstuvo el mandatario de contraer peligrosa deuda pública; los veraces medios de comunicación europeos inventaron en 2012 imaginarios bombardeos contra manifestaciones opositoras que no pudieron confirmar ni ellos mismos, ni Russia Today, ni la vigilancia satelital estadounidense, ni la delegación venezolana de VTV que en ese entonces estaba en Trípoli.
ara contrarrestar tales bombardeos fantaseados, la caritativa Otan, inspirada por el francés Sarkozy y el italiano Berlusconi desencadenó 26.500 ataques aéreos sobre territorio libio para proteger la invasión de mercenarios y grupos terroristas que asesinó a Khadafi, instauró una autocracia que perdura hasta hoy, desapareció 250.000 millones de dólares de reservas internacionales y convirtió el otrora próspero país en un infierno.
Su petróleo es actualmente manejado por la National Oil Corporation, que esencialmente otorga concesiones a la inglesa British Petroleum; la italiana ENI, la francesa Total Energies, la española Repsol, la noruega Equinor y la austríaca OMV, entre otras. El gas de Libia surte a Italia a través de un gasducto sumergido en el Mediterráneo, por cuya superficie huyen en precarios botes los habitantes del que fuera el más próspero país del Magreb.
Tales antecedentes permiten comprender la situación de Ucrania. Un golpe de Estado depuso en 2014 al presidente democráticamente electo Viktor Yanukovich. Lo sucedieron gobiernos dedicados al acoso y la limpieza étnica de la población de habla rusa mediante fuerzas neonazis militares y paramilitares como el batallón Azov.
En 2022 la Federación Rusa intervino en cumplimiento de los acuerdos de Minsk, para proteger la mayoritaria población de cultura eslava del oriente del país. Confiado en la “ayuda” de la Otan y Estados Unidos, Zelenski derrochó torrentes de armamentos y asistencia técnica, sin los cuales no hubiera podido aguantar, según expresión de Donald Trump, “ni dos días”.
Un adagio norteño reza que “no hay cena gratis”. La factura del banquete armamentista la presentó el presidente de Estados Unidos tras la vergonzosa reunión de febrero de 2025 con Zelenski en la Casa Blanca. El monto es, ni más ni menos, la entrega de la mitad de la riqueza mineral ucraniana.
Para tan patriótico objetivo, se crea un Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania (FIR), con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU y la Agencia de Apoyo a Asociaciones Público-Privadas de Ucrania.
Ésta debe aportar además 900 millones de dólares provenientes de privatización de activos estatales, 600 millones más provenientes de la emisión de “Recovery Bonds 2030”, y otros 1.000 millones para la Unión Europea. El acuerdo debe cumplirse sea cual sea el desenlace del conflicto en curso. O sea, para defenderla de supuestos enemigos se entrega más de la mitad de Ucrania a sus supuestos aliados.
No hay ayuda gratuita. Antes de aceptarla de quien sea, examinar monto, condiciones, forma de pago, que la solución de controversias no dependa de jueces foráneos; someterla al examen popular, afinar mecanismos de control para que el aporte no se esfume ni sea dilapidado.
Terrible es perder un país en una guerra; espantoso cederlo sin disparar un tiro.

