Doce cuentos recuperados por la cubana Teresa Cárdenas nutren la lucha contra la esclavitud
Jorge Pinedo-El Cohete a la luna
Durante el siglo XIX, de este lado del Atlántico, entre otras modernidades fue aboliéndose la esclavitud. Pletórico de ilusiones, el adolescente capitalismo, a horcajadas de la Revolución Industrial, había descubierto lo complejo y oneroso que resultaba ir a cazar gente al África, traerlos sin que murieran demasiados en el camino, alojarlos y darle de comer, domesticarlos hasta obligarlos a trabajar en talleres, plantaciones o minas. La carne humana se convertía en mercancía a barato precio el kilo vivo por la multicolor oferta circulante, sin urgencia de tener recurrir exclusivamente a la piel chocolatada. Pese a la leve resistencia de los terratenientes, la flamante mano de obra liberta fue ganando espacio sin abandonar del todo los modales de temor y sumisión al patrón, lo que resultó del todo convincente.
Por aquí, en las pampas rioplatenses, fue la Asamblea del año 1813 la que hizo punta, al mismo tiempo que México. Había primereado Haití con su revolución en 1794 y la isla de Dominicana en 1801, harta de ser la entrada esclavista al Nuevo Mundo desde su descubrimiento y, por cierto, ya con una amplia mayoría de población afro-descendiente. Jamaica demoró hasta 1831, adelantándose apenas al Reino Unido que emancipó a los esclavos de sus coloniales archipiélagos caribeños en 1834. Los últimos en la región fueron Cuba con sus ingenios en 1880 y Brasil en 1888, tapizada de coroneles y latifundios, muy pregnante de las hilachas del imperio lusitano.
Condenados a perpetuidad como mano de obra más que barata de segunda clase, la negritud cubana experimentó un absoluto vuelco reivindicativo a partir de la Revolución iniciada en 1959. Movida que institucionalizó tanto a la población afro-descendiente como a esa amplia franja mestiza, portadoras ambas de un mensaje cultural que empapaba al conjunto de la sociedad, comenzando por el lenguaje. Como corresponde, la producción literaria tampoco quedó ajena a esas fuertes presencias en ninguna de sus formas, como ya se verificaba desde tiempos anteriores. Tanto las canciones como la narrativa se mixturaron, sin ir más lejos, en el relato de historias contemporáneas o pretéritas, históricas. Como ocurre en otras latitudes latinoamericanas, el canto cuenta. Y el cuento guarda una musicalidad propia deslizándose en la melodía de la trama, ya sea en el relato de la dicha o la tragedia.
Así suena la docena de breves historias plasmadas por Teresa Cárdenas (Matanzas, Cuba, 1970), la multifacética escritora, teatrista, narradora oral, bailarina, guionista y trabajadora social, abocada a las leyendas y mitos de la tradición yoruba. Historias que le fueron susurradas —según confiesa— desde la reigambre popular, se suceden como situaciones unitarias independientes, protagonizadas por diversos personajes en tiempos distintos, concatenándose a medida que avanza la lectura hasta conformar una unidad conjunta que plasma las vicisitudes de la negritud esclava. Arranca con la visión de los recién 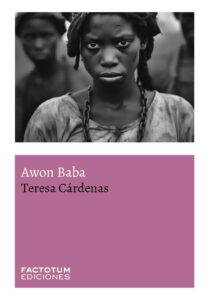 llegados: aro de hierro al cuello, cadenas, las espaldas marcadas mediante un sello al rojo vivo, la usurpación del nombre africano, sustituido por el impuesto por el hombre blanco. Operación dominante, arrasa con la historia de quien en su tierra fuera curandero, médico del pueblo, venerado en su linaje de sanadores.
llegados: aro de hierro al cuello, cadenas, las espaldas marcadas mediante un sello al rojo vivo, la usurpación del nombre africano, sustituido por el impuesto por el hombre blanco. Operación dominante, arrasa con la historia de quien en su tierra fuera curandero, médico del pueblo, venerado en su linaje de sanadores.
Anulación identitaria como la de “la doncella virgen que llevaba en sus manos las peticiones y ruegos de todos, caminando despacio por el oloroso bosque de Osun hasta depositarlas con cuidado en el río Oxún, donde habitaba la diosa de la fertilidad y la sanación”. Los captores ignoraban, más aún: no les interesaba “que eran nombres pronunciados por las divinidades de los bosques y las encrucijadas, que eran legados sonoros traspasados por parientes muertos a los que recién comenzaban a respirar y andar”. Para ellos, los blancos “eran negros salvajes, ladrones, sucios, borrachos, mentirosos y reviraos. Hablaban y parecían animales gruñendo”; incapaces de entender “por qué gritaban cuando les vendían sus hijos”. Para peor, mezclaban esclavos provenientes de distintas latitudes, con lenguas diferentes inentendibles entre sí, “un enredo de todos los infiernos. Demasiadas palabras para olvidar, enredadas con los vocablos desconocidos de otros esclavos, junto a los sonidos extraños y amenazadores de los blancos”. Conservar esa palabra originaria de la lengua materna o huir al refugio cimarrón de los desertores, eran las opciones únicas.
Tal el espíritu que recorre el primer cuento, “El nombre”, y se extiende por las ochenta páginas siguientes, pormenorizándose. En la segunda historia, “Awon Baba”, que presta el título al libro, cambia la perspectiva. Narra la vida de un blanco, dueño de tres ingenios y cuatro mil esclavos, entre ellos, “los tatarabuelos de los negros, los awon baba, los ancestros, fueron cazados en Camerún, Angola, el Congo, Nigeria, Guinea, Benin… Descendían de reyes y príncipes antiguos, cultos y poderosos reinos”. Nada se supo del patrón blanco; sí de los esclavos: “No tenían posesiones ni dinero que dejar a su descendencia, pero de cualquier manera, legaron lo imprescindible para que pudieran sobrevivir al horror: los cuentos y los cantos, la música y los bailes, sus dioses y comidas, la fortaleza de su espíritu y la memoria de quienes fueron”.
Cárdenas hace perdurar esa memoria en las sucesivas historias dando cuenta de esos legados, uno a uno, entrecruzados y dispuestos en la lucha por la libertad a menudo encontrada en los palenques, esos refugios de fugitivos donde reconstruían o inventaban comunidades basadas en los recuerdos; hombres, mujeres, niños. Va evocando solidaridades y traiciones, al negro Mayoral, capanga caribeño, maléfico con los propios que se enamora volviéndose bueno para luego volver a ser malo al momento del desamor; peor e igual, respectivamente, que el blanco. En contrapartida, Ajogun Buburo, “el que lucha contra los malos”, el que estaba “dispuesto a no rendirse”. En esa serie, la madre huérfana, cantora, ante la cual la vegetación se apartaba para dejarla pasar.
Bajo el sol tropical, tan duro que “parecía derretir las piedras y vaporizar el monte”, surgía la serpiente madre de agua, “del gordo de una ceiba y tan larga como un cañaveral”, ojos de fuego, rostro de mujer, se le adjudicaba devorarse a los fugitivos que no aparecían nunca más (aunque aparecían después en los palenques). O el blanco loco, arropado en hojas de plátano cuando llovía. También la negra calva, peinadora de trenzas en las cabezas de las niñas entre cuyo cabello dibujaba “con caracolitos y semillas, con mapas y rutas secretas a la libertad”. Como no podía ser de otra manera, Teresa Cárdenas conduce Awon Baba, el libro, hacia los destinos de la emancipación, con la prudencia de sortear lo previsible. Corre despacio a través de las palabras al modo de sus ancestros en la urgencia por escapar de los horrores de la esclavitud. Páginas bellas matizan el espanto en la sumatoria de frases y escenas cuidadas al máximo dentro de una escritura ajena a los cánones administrativos de la literatura contemporánea. No obstante, la similitud de las prácticas abyectas, genocidas, sobre cuerpos y memorias en el siglo XX y lo que va del actual, advierte asimismo que el destino resistente continúa en vigencia.
