El desafío
WILLIAM OSPINA| Gradualmente se incorporan al mundo cosas que no proceden de la tradición ni de la memoria, sino de una sed extraña por abandonar el pasado, por renunciar a todo lo conocido, por refugiarnos en el presente puro, en sus espectáculos e innovaciones, en sus mercados sin descanso y en la prisa inexplicable de sus muchedumbres.
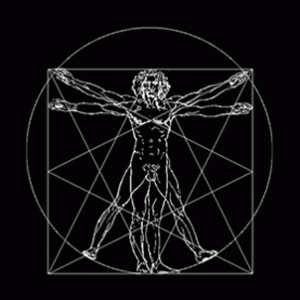 Es extraño que una especie que lleva un millón de años en este planeta, que hace cuarenta mil años inventó el lenguaje y el arte, que hace quince mil ya construía poblados, que hace diez mil en Ecuador y en Mesopotamia cultivaba la tierra para obtener alimentos, que hace nueve mil empujaba ganados por el África, que hace seis mil ya tenía ciudades, que hace cinco mil ya andaba sobre ruedas, que hace cuatro mil quinientos producía seda con los capullos de los gusanos, guardaba reyes en pirámides y sistematizaba alfabetos, que hace cuatro mil años ya levantaba imperios, todavía tenga que preguntarse cada día cómo educar a la siguiente generación.
Es extraño que una especie que lleva un millón de años en este planeta, que hace cuarenta mil años inventó el lenguaje y el arte, que hace quince mil ya construía poblados, que hace diez mil en Ecuador y en Mesopotamia cultivaba la tierra para obtener alimentos, que hace nueve mil empujaba ganados por el África, que hace seis mil ya tenía ciudades, que hace cinco mil ya andaba sobre ruedas, que hace cuatro mil quinientos producía seda con los capullos de los gusanos, guardaba reyes en pirámides y sistematizaba alfabetos, que hace cuatro mil años ya levantaba imperios, todavía tenga que preguntarse cada día cómo educar a la siguiente generación.
Casi todas las culturas anteriores supieron transmitir sus costumbres y sus destrezas, porque sus filosofías y religiones siempre creyeron en el futuro; pero en nuestro tiempo cunde por el planeta una suerte de carnaval del presente puro que menosprecia el pasado y desconfía del porvenir. Tal vez por eso nos atrae más la información que el conocimiento, más el conocimiento que la sabiduría. Los medios se alimentan de esa curiosa fiebre de actualidad que hace que los diarios sólo sean importantes si llevan la fecha de hoy, que los acontecimientos históricos sólo atraigan la atención mientras están ocurriendo: después se arrojan al olvido y tienen que llegar otras novedades a saciar nuestra curiosidad, a conmovernos con su belleza o con su horror.
En la política, la mera lucha por el poder termina siendo más urgente que la responsabilidad de ese poder; nadie les pide cuentas a los que se fueron y lo imperativo es decidir quiénes los reemplazarán. Los liderazgos personales eclipsan en todo el mundo la atención sobre los programas, el debate sobre los principios. Los líderes se preguntan de qué manera recibirán los electores tal o cual promesa, si se decepcionarán de ellos por proponer esto o aquello, y la tiranía de lo conveniente reemplaza principios y convicciones.
Nadie habría pensado en otros tiempos que los pastores sólo pudieran decir lo que está dispuesto a escuchar el rebaño, y la palabra liderazgo va perdiendo su sentido de orientación y de conocimiento para ser reemplazada por la mera astucia de la seducción, por  todos los sutiles halagos y señuelos de la publicidad.
todos los sutiles halagos y señuelos de la publicidad.
Ello no significa que sean los pueblos los que ahora deciden: poderes cotidianos gobiernan sus emociones, modelan sus gustos y dirigen sus opiniones. Fuerzas muy poderosas gobiernan el mundo, y pasa con ellas lo que con las letras más grandes que hay en los mapas: resultan ser las menos visibles, porque las separan ríos y montañas, meridianos y paralelos. ¿En qué consiste esta aparente seducción de las multitudes, que sólo quiere decirles lo que están dispuestas a oír, aunque se gobierne a sus espaldas y no siempre a favor de sus intereses?
Nietzsche decía que cualquier costumbre es preferible a la falta de costumbres. Nuestra época es la de la muerte de las costumbres: cambiamos tradiciones por modas, conocimientos comprobados por saberes improvisados, arquitecturas hermosas por adefesios sin alma, saberes milenarios por fanatismos de los últimos días, alimentos con cincuenta siglos de seguro por engendros de la ingeniería genética que no son necesariamente monstruosos, pero de los que no podemos estar seguros, porque más tardan en ser inventados que en ser incorporados a la dieta mundial antes de que sepamos qué efectos producirán en una o varias generaciones, todo por decisión de oscuros funcionarios que no siempre pueden demostrar que trabajan para el interés público. El doctor Frankenstein es ahora nuestro dietista y el Hombre Invisible toma decisiones delicadas que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra seguridad.
Tenemos a veces un sentimiento que no tenían las generaciones del pasado: el de estar viviendo en un mundo desconocido. Mientras el maíz que comíamos era el mismo que comieron nuestros antepasados durante milenios, no teníamos por qué sentir esa aprensión. Mientras los alimentos obedecían a una dieta largamente probada por abuelos y trasabuelos, podía haber confianza en el mundo.
Nos preguntamos si pasaron los tiempos en que se podía hablar del ser humano utilizando las palabras de Hamlet: “¡Qué obra maestra es el hombre!, ¡Cuán noble por su razón!, ¡cuán infinito en facultades! En su forma y movimientos ¡cuán expresivo y maravilloso! En sus acciones, ¡qué parecido a un ángel!, en su inteligencia, ¡qué semejante a un dios! ¡La maravilla del mundo! ¡El arquetipo de los seres!”.
Gradualmente se incorporan al mundo cosas que no proceden de la tradición ni de la memoria, sino de una sed extraña por abandonar el pasado, por renunciar a todo lo conocido, por refugiarnos en el presente puro, en sus espectáculos e innovaciones, en sus mercados sin descanso y en la prisa inexplicable de sus muchedumbres. El mundo ya no parece estar para ser conocido, sino sólo para ser retratado, las ideas no piden ser profundizadas y combinadas, sino ser transmitidas; una manía no de la sentencia, sino del eslogan, parece apoderarse del mundo, y la humanidad tiende a verse arrojada a un hipermercado que sólo pertenece momentáneamente a quien pueda pagarlo: por último refugio los centros comerciales, por último alimento del espíritu los espectáculos, por toda escuela las pantallas de la televisión, por toda religión el consumo, por todo saber la opinión.
El último hombre bien podría ser aquel que, al preguntarle por sus ambiciones, contestó: “He vivido como todos, quiero morir como todos, quiero ir a donde van todos”.
